 Ya tenemos Presidente de la FNA. Su proclamación el pasado 20 de octubre ha pasado inadvertida, como si no le importara a nadie después de todo el ruido y la furia de los meses anteriores. Repite Seoane. No sabría decir …
Ya tenemos Presidente de la FNA. Su proclamación el pasado 20 de octubre ha pasado inadvertida, como si no le importara a nadie después de todo el ruido y la furia de los meses anteriores. Repite Seoane. No sabría decir …
Suscríbete al blog por correo electrónico
-
Últimas entradas
- El ajedrez es un juego de niños
- ¿Supondrá el Ajedrez960 el fin de la carrera armamentística de las Aperturas?
- La Reina del Ajedrez moderno: hechos, indicios, especulaciones.
- El ajedrez y la epistemología genética
- Ajedrez: la memoria de la inteligencia
- Beneficios educativos de la instrucción en ajedrez: una revisión crítica (Gobet y Campitelli, 2006)
- El incunable de la Reina del Ajedrez
- Ganar o morir no es una lección para niños.
- La mujer en el ajedrez medieval (2): el papel de Isabel la Católica en el origen del ajedrez moderno.
- La mujer en el ajedrez medieval (1)
- Gens Una Sumus, ¿ahora sí?
- El misterio del libro perdido (Yuri Averbach)
- Gens Una Sumus???
- El origen judío del ajedrez moderno
- Leer ajedrez
- Piaget y la mayeútica ajedrecística
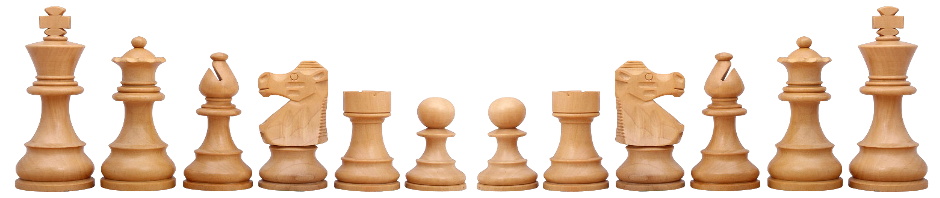
 He seguido los prolegómenos del proceso electoral 2020 a la FNA mucho más de cerca de lo que corresponde a mi casi nulo conocimiento de los entresijos del ajedrez navarro. Lo suficiente para pensar que tenía fundamentos para dar una …
He seguido los prolegómenos del proceso electoral 2020 a la FNA mucho más de cerca de lo que corresponde a mi casi nulo conocimiento de los entresijos del ajedrez navarro. Lo suficiente para pensar que tenía fundamentos para dar una … Lucena: la evasión en ajedrez del converso Calisto, es un libro del alcoyano Ricardo Calvo que dibuja el nacimiento del ajedrez moderno en la España de finales del XV tanto desde un punto de vista puramente técnico-ajedrecístico como sociohistórico. …
Lucena: la evasión en ajedrez del converso Calisto, es un libro del alcoyano Ricardo Calvo que dibuja el nacimiento del ajedrez moderno en la España de finales del XV tanto desde un punto de vista puramente técnico-ajedrecístico como sociohistórico. …













