 El ajedrez es un juego de niños no es un titular para atrapar clicks, sino una forma condensada de resumir la situación actual del ajedrez. En el último apartado de este artículo, Daños colaterales de la precocidad infantil, se …
El ajedrez es un juego de niños no es un titular para atrapar clicks, sino una forma condensada de resumir la situación actual del ajedrez. En el último apartado de este artículo, Daños colaterales de la precocidad infantil, se …
Suscríbete al blog por correo electrónico
-
Últimas entradas
- El ajedrez es un juego de niños
- ¿Supondrá el Ajedrez960 el fin de la carrera armamentística de las Aperturas?
- La Reina del Ajedrez moderno: hechos, indicios, especulaciones.
- El ajedrez y la epistemología genética
- Ajedrez: la memoria de la inteligencia
- Beneficios educativos de la instrucción en ajedrez: una revisión crítica (Gobet y Campitelli, 2006)
- El incunable de la Reina del Ajedrez
- Ganar o morir no es una lección para niños.
- La mujer en el ajedrez medieval (2): el papel de Isabel la Católica en el origen del ajedrez moderno.
- La mujer en el ajedrez medieval (1)
- Gens Una Sumus, ¿ahora sí?
- El misterio del libro perdido (Yuri Averbach)
- Gens Una Sumus???
- El origen judío del ajedrez moderno
- Leer ajedrez
- Piaget y la mayeútica ajedrecística

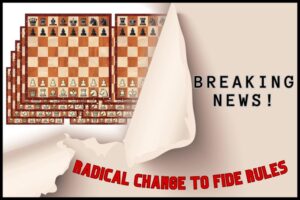


 Los estudios psicológicos sobre el ajedrez arrancaron hace siglo y medio casi (Alfred Binet, 1893), cuando la psicología tenía complejo de no estar a la altura de las ciencias naturales en cuanto a rigor científico. Así que la psicología ha
Los estudios psicológicos sobre el ajedrez arrancaron hace siglo y medio casi (Alfred Binet, 1893), cuando la psicología tenía complejo de no estar a la altura de las ciencias naturales en cuanto a rigor científico. Así que la psicología ha  Hace poco llegó a mis ojos la noticia de que había aparecido un libro sobre el libro de Francesc Vicent: “El incunable de la reina del ajedrez”. Su autor, Rafael Martín Artíguez, es una persona muy vinculada al entorno …
Hace poco llegó a mis ojos la noticia de que había aparecido un libro sobre el libro de Francesc Vicent: “El incunable de la reina del ajedrez”. Su autor, Rafael Martín Artíguez, es una persona muy vinculada al entorno … «No debería sorprendernos que la transformación oficial de la reina del ajedrez en la pieza más fuerte del tablero coincidiera con el reinado de Isabel de Castilla«, nos dice Marilyn Yalom. En realidad no debería sorprendernos, tampoco, que Marilyn
«No debería sorprendernos que la transformación oficial de la reina del ajedrez en la pieza más fuerte del tablero coincidiera con el reinado de Isabel de Castilla«, nos dice Marilyn Yalom. En realidad no debería sorprendernos, tampoco, que Marilyn 














